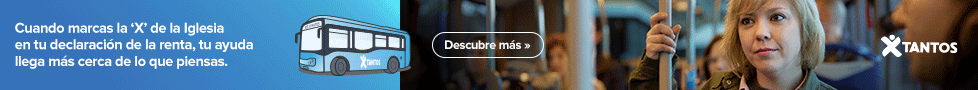Queridos diocesanos:
La semana pasada hablamos de la dignidad de la persona humana como fundamento de la Doctrina Social de la Iglesia. Esa dignidad le viene a la persona por su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, razón por la cual “todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos (…) con capacidad para conocer y amar a su Creador” (Concilio Vaticano II, Constit. Past. Gaudium et spes, n. 12). El mismo Concilio afirmó en consecuencia que “el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana (ibídem, 25).
Otro principio basilar y estructural de la Doctrina Social de la Iglesia es el de bien común, bien de la sociedad como tal y de todas las formas de sociedad. El bien común es el objetivo en el que concurren, deben concurrir, todos los miembros del cuerpo social y todos los grupos sociales. De nuevo el Concilio Vaticano II es rotundo en sus afirmaciones: “Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos: más aún, debe tener en cuenta el bien común de toda la familia humana” (ibídem, 26). Es difícil no ver la trascendencia socio-política de este principio, según el cual los distintos grupos humanos, las distintas sociedades, sean del tipo que sea, políticas, culturales, económicas, etc., tienen, por su naturaleza, un fin propio para cuya consecución se constituyen; pero todos, además de a ese fin propio, particular, deben mirar a la consecución del bien común a todos. Pro es que la promoción del bien común favorece, a su vez, el bien particular de dichos grupos.
El egoísmo de personas, grupos, empresas, instituciones, naciones…, aquella falta de perspectiva que da la prevalencia a los intereses particulares por encima del bien común, termina por lesionar a este; a la vez, las heridas infligidas al bien común, terminan volviéndose, antes o después, contra los bienes “particulares”.
El Concilio definió con claridad lo que la Iglesia entiende por bien común, presentándolo como “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y feliz de su propia perfección” (ibídem). El bien común tiene, pues, en el centro el bien de los diversos grupos humanos y de los individuos que los integran. La persecución de fines particulares con total olvido del bien común tienen siempre algo –o mucho- de ilegítimo y produce consecuencias nefastas. “Las perturbaciones, dice el Concilio, que tan frecuentemente agitan la realidad social proceden en parte de las tensiones propias de las estructuras económicas, políticas y sociales. Pero proceden, sobre todo, de la soberbia y del egoísmo humano, que trastornan también el ambiente social” (ibídem, 25).
Recordemos, en fin, que la promoción del bien común implica el respeto de ciertos derechos fundamentales y el cumplimiento de numerosas obligaciones. En concreto, la promoción de dicho bien exige “que se facilite al hombre todo lo que este necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de la conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa” (ibídem). Junto a todo ello, la paz es exigencia básica e ineludible para que se pueda hablar de bien común; una paz que es fruto, como se ha dicho, de “la estabilidad y la seguridad en un orden que satisfaga suficientemente las exigencias de la justicia”.