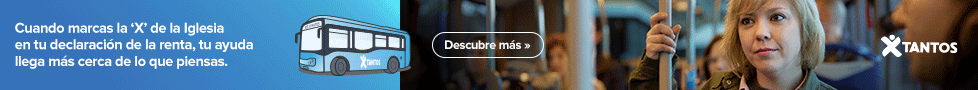Queridos diocesanos:
Leía en los días pasados la que me pareció “inquietante” cita de un autor, traída a cuenta por un conocido periodista en su habitual columna en un importante periódico de tirada nacional. La cita, con casi 50 años de edad, habla de una sociedad, la nuestra, “atontada”, es decir, aturdida, desconcertada, incapaz de pensar con detenimiento, de reflexionar, de leer adecuadamente los acontecimientos, desbordada por ellos. El “entontecimiento” le vendría, según el autor de la cita, como consecuencia de su “laminación”. Es decir, una sociedad que estaría siendo desvencijada, y por tanto, deshaciéndose, fruto del ímpetu de fuerzas que la estarían “laminando”, aplastando, destruyendo. Los pilares que la sostenían han sido minados y su derrumbe es más o menos inminente. El autor de la cita parece atribuir la laminación y derrumbe de la sociedad al “fenómeno colosal del fin del cristianismo”. Fueron estas últimas palabras las que me produjeron una cierta inquietud de ánimo.
No hace falta decir que mi juicio sobre las cosas y los acontecimientos es bien diverso. No se trata, en absoluto, del fin del cristianismo que constituiría, por otra parte, un “fenómeno colosal”, algo de enormes dimensiones, como se reconoce. Los cristianos tenemos la firme convicción de que el Señor Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo. Sabemos igualmente que el reino de Dios nació pequeño, como un grano de mostaza, pero está llamado a crecer hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y albergar en sus ramas a los pájaros del cielo (cf. Mt 13, 31-35). La fe cristiana no crece en la nada: arraiga en los corazones de hombres bien concretos, pertenecientes a culturas diversas, con sensibilidades distintas y se expresa y manifiesta en ámbitos y situaciones diferentes. La única y misma fe es capaz de dar origen a nuevas culturas, sin que se identifique con ninguna de ellas. Puede ocurrir, a veces, que las expresiones y manifestaciones de la fe sean objeto de discusión y de crítica y aun de rechazo sin miramientos. En otras ocasiones son los comportamientos de los cristianos los que se ven sometidos a juicios despiadados. Puede ocurrir, también, que sean algunos aspectos de la misma fe y de la moral católicas los que sean cuestionados o rechazados.
Se trata de despojar la fe de adherencias históricas que han perdido validez, de buscar apropiarse personal y decididamente el “centro objetivo de la fe”, de volver a lo esencial de la misma, de recuperar el sincero espíritu de conversión, de renovar la convicción de que, además de acoger las nobles realidades humanas, hay que iluminarlas con la luz de Cristo, sanarlas si lo necesitan y elevarlas al plano sobrenatural, aunque a veces se pierdan seguridades que dejan la sensación de desvalimiento y debilidad.
No, no estamos ante el “fenómeno colosal del final del cristianismo”, sino ante un formidable desafío que nuevamente se le plantea: evangelizar un mundo nuevo que está surgiendo con gran rapidez, darle orientación y sentido, lograr que se construya no contra el hombre sino en su favor, conseguir que la fe vuelva a hacerse cultura. Grandiosa tarea para la que no sirven cristianos medrosos, atemorizados, descomprometidos, huidizos, sino “evangelizadores con espíritu”, como pide el Papa Francisco; optimistas, inundados por la alegría de la Buena Nueva que los ha conquistado, sabedores de que el mundo se les ha dado como “herencia” (cf. Sal 2, 8) y de que cuentan junto a ellos con la presencia permanente del Señor Jesús.