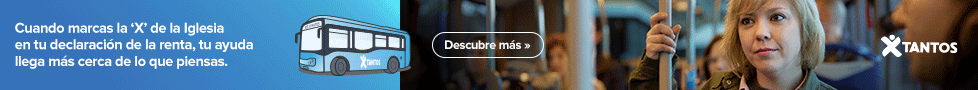Queridos diocesanos:
Es bien conocido que, además de la coacción física, es decir, de la violencia o fuerza física que se usa para obligar a alguien a decir o hacer algo contrario a su voluntad, existe también la coacción moral o psicológica con la que se intenta intimidar o acobardar a las personas forzándolas a actuar en un determinado sentido. No faltan en nuestros días ejemplos de uno y otro tipo de violencia, lo cual supone siempre una falta de respeto a la persona y a su libertad.
Los últimos Papas han hablado en no pocas ocasiones de la tiranía de las ideologías que buscan imponer un determinado modo de pensar, de juzgar y actuar. Se sirven sobre todo de los medios de comunicación y aseguran ayudas a quienes, personas, grupos o pueblos, se sometan al pensamiento que se pretende imponer; o bien amenazan con negarlas, condenar al olvido mediante una suerte de damnatio memoriae, dificultar o impedir el justo progreso en la carrera profesional, enfangar la fama de las personas “rebeldes”, difundir noticias insidiosas sobre ellas, esparcir rumores mal intencionados, poner bajo sospecha sus actuaciones, distorsionar sus palabras, etc., con el fin de privarlas de su autoridad moral o de desacreditarlas.
Es la reflexión que me hacía hace algunos días al oír las noticias de un importante informativo nacional que daba cuenta de las palabras de un sacerdote, haciéndolas pasar por un solemne disparate o por la expresión de un modo de pensar desfasado y erróneo, y ello sin dar ni una sola razón para ese juicio descalificador: solo el tono de cierto asombro, que parecía fingido, y el disgusto de la comunicadora parecía avalarlo; como si lo que el sacerdote había dicho contraviniera verdades evidentes y admitidas por todos sin discusión.
Por desgracia, no se trata de un episodio aislado. Parece haber personas que se molestan porque los sacerdotes en su predicación exponen el Evangelio, las verdades de fe y de la moral cristiana. ¡Como si pudieran predicar o enseñar otra cosa sin traicionar la misión recibida de la Iglesia! Algo semejante parece darse a veces en relación con las clases de religión que los padres piden para sus hijos. Los profesores de religión, por justicia y honradez profesional, están obligados a exponer en sus clases las verdades de la fe y la moral católicas. No es el Estado, la Autonomía o la dirección del centro la que determina las enseñanzas o las doctrinas que deben impartir a los alumnos en sus clases, como si estas tuvieran que enseñar la ideología dominante. Al pedir para sus hijos la religión católica, lo que los padres quieren para ellos es que sean instruidos en la misma, conscientes de la importancia que tiene para la formación del ser y del actuar de sus hijos. Ese es el encargo que los padres y la Iglesia hacen a los profesores de religión. Nadie, pues, debería extrañarse de que lleven a cabo fielmente el delicado y grave cometido que se les ha confiado.
Los sacerdotes y quienes reciben la misión de enseñar la doctrina católica tenemos la obligación, exigida por la justicia y la lealtad para con los fieles, de proponerla en su integridad y pureza, mostrando su belleza y poder de salvación, poniendo de manifiesto las razones que la avalan y su consonancia con la razón natural y las exigencias y deseos más íntimos del corazón humano. En Cristo alcanzamos el conocimiento último y más profundo de Dios, del hombre y de la sociedad. Si alguien quisiera prohibirnos la predicación del Evangelio, coaccionándonos al silencio con la amenaza de aplicación de ciertas leyes humanas, no encontrará en la boca de los cristianos palabras diferentes de las dadas por los apóstoles Pedro y Juan a los jefes del pueblo que les prohibían enseñar en el nombre de Jesús: ¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos que contar lo que henos visto y oído” (Hch. 4, 19-10).