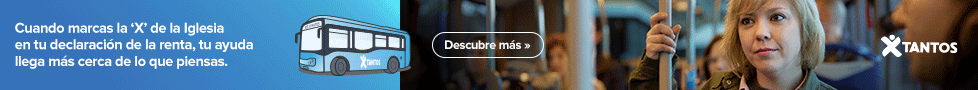Queridos diocesanos:
La semana pasada abría este comentario a la Declaración Dignitas infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fijándome en el significado y alcance del adjetivo infinita referido a la dignidad de la persona humana; me detenía después brevemente analizando los términos inalienable e intangible, aplicados a la persona.
Antes de seguir adelante parece necesario decir algo sobre el concepto mismo de dignidad. Aunque en sentido estricto se habla de ella como de algo referido a las personas, podemos afirmar que se predica con razón de cualquier ser, de manera que podemos decir que todo ser, todo ente, como dicen los filósofos, goza de dignidad. La simple existencia de algo le confiere dignidad. Dignidad mayor o menor, ciertamente, pero dignidad al fin y al cabo. A quien confiesa como una verdad central de su fe, que Dios es creador de todas las cosas, no le resulta difícil entender que cualquiera de las obras de Dios posee dignidad, valor; es algo preciado y merece respeto; tanta más dignidad poseen cuanto más precioso es su ser. La tradicional distinción de los seres entre los pertenecientes al reino mineral, vegetal, animal o espiritual, marca también la diferencia en la dignidad propia de cada uno; incluso dentro de cada reino, no todos los entes gozan de la misma dignidad.
La persona humana posee de la dignidad más alta, porque es el ser más perfecto entre todos los de la tierra. La dignidad, pues, sigue a la perfección. Un ser es tanto más digno cuanto más perfecto, cuanta mayor es la dignidad de que es capaz. La persona humana es la criatura más digna porque, como dice san Agustín, es capaz de lo infinito.
De esta dignidad, que denominamos ontológica, la dignidad que corresponde a la persona por el simple hecho de serlo, hablamos la semana pasada. De esa dignidad, común a todo hombre y mujer, se predica que es la libertad fundamental, y por eso es, también, inalienable e intangible. Toda persona goza de ella sea cual el momento de su vida y la situación o circunstancias en que se encuentre: no se pierde nunca, sin que importe su comportamiento, condición social, profesión, etc.
Pero también hablamos de dignidad en un sentido diverso. En efecto, en muchas ocasiones al hablar de dignidad no estamos aludiendo a la que henos llamado ontológica. Hablamos así de dignidad moral, es decir, de la dignidad de la que nos hacemos merecedores por nuestros actos. La dignidad moral tiene que ver con la libertad, y más en concreto, con el buen o mal uso de la misma. Podemos comportarnos de un modo que, en mayor o menor grado, no es digno de nuestra condición de personas, de criaturas amadas por Dios y llamadas a amar a los demás (cfr. Dignitas infinita, n. 7). Cundo nos comportamos de ese modo se dice que “perdemos dignidad”: este tipo de libertad no es, por tanto, inalienable.
Hablamos a veces, también, de dignidad social, en referencia a las condiciones en que vive una persona. Estas pueden ser indignas, al no casar con lo que exige nuestra condición de personas (cfr. ibídem, n. 8). En este caso, indigno equivale a inhumano.
Hoy, en fin, como dice la Declaración, se habla cada vez más de dignidad o indignidad existencial. Con esta última expresión se señalan aquellas situaciones que hacen que una persona, aun no faltándole nada esencial, percibe su existencia como indigna de su condición de persona.
Tener presentes los diferentes significados de la expresión dignidad humana puede evitar no pocos equívocos, pues el término, al tener distintos significados, se presta a malentendidos y contradicciones (cfr. ibídem, n. 7).