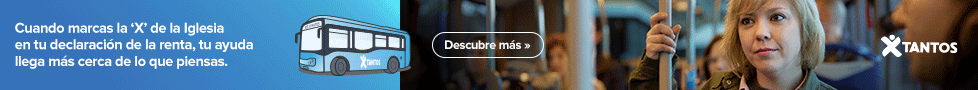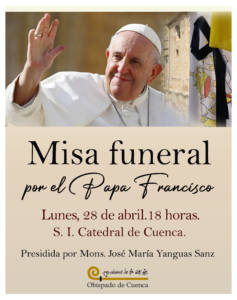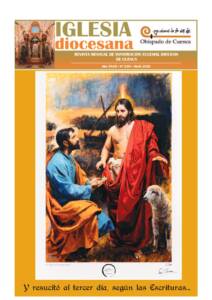Queridos diocesanos:
“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, dice san Juan en su Prólogo al Evangelio. Comienza el tiempo litúrgico de la Navidad, tiempo especial que los hombres, muchos millones de hombres, celebramos cada año. Lo hacemos, ciertamente, con una intensidad y un significado, muy diverso de unos a otros. Pero muchos que no celebran lo que los cristianos entendemos por “Navidad”, incluso ellos experimentan algo singular en estos días.
Indudablemente, la Navidad es un tiempo de alegría, aunque a veces se vea empañada por la presencia en nuestras vidas de acontecimientos dolorosos, o por el recuerdo de personas muy queridas que ya no nos acompañan con su presencia física, o por el sufrimiento y abandono que sufren tantos hermanos en este mundo nuestro. Pero no deja de ser cierto que son muy numerosas las muestras y expresiones de alegría; unas muy externas, como las llamativas luces que se encienden en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades, o los vistosos negocios con sus atrayentes ofertas. Otras son más personales como los encuentros de empresa ante una mesa bien surtida y las felicitaciones o regalos más o menos obligados. Otras, en fin, son más entrañables como las reuniones familiares; la presencia en familia de seres queridos, alejados durante el año; los saludos llenos de buenos deseos de paz y de bien que nos intercambiamos con personas apenas conocidas, o con las que tenemos una relación superficial.
No faltan en estos días, en iglesias, familias y calles o tiendas, los clásicos “misterios” o “belenes”, que hacen inmediata referencia y dan razón de la peculiar alegría de estos días, del sentimiento y de los deseos de paz que parecen brotar con natural sencillez en los corazones. Sin ellos, todo resultaría un tanto artificioso, huero, frío, como las reconstrucciones de ambientes, vestimenta, estructuras, pueblos o ciudades, cuando termina la representación para la que han sido creados.
La Navidad es mucho más que el “aparato” que reviste la que viven muchas personas; más incluso que sus expresiones más humanas y las manifestaciones artísticas más bellas a las que ha dado lugar a lo largo de la historia, y en cuyo origen se encuentra el hecho histórico de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo.
Este misterio se descubre más o menos plenamente cuando se advierte, o se intuye al menos, que el hecho del Nacimiento del Hijo de Dios del seno de María Virgen nos atañe plenamente. Y es que la Navidad es fruto de la amabilísima voluntad de nuestro Padre Dios que desea la felicidad de sus hijos, nuestra felicidad, también la mía. “Un niño nos ha nacido, se nos ha dado un hijo”, proclama la liturgia de la Iglesia con palabras del profeta Isaías (9, 5), que comenta y explica esta noticia que se realiza de manera plena en la Navidad: “El pueblo que caminaba en tinieblas, vio una luz grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló”. Y poco más adelante dice: “Acreciste la alegría, aumentaste el gozo (…), porque la vara del agresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián”.
Dios ha amado a los hombres con amor infinito haciéndose uno de nosotros y nos invita a amarle y a amarnos unos a otros para hacernos semejantes a Él. Como dice el Papa Francisco: “La fe cristiana es una lucha (…) para vencer la tentación de cerrarnos en nosotros mismos y dejarnos habitar por el amor de un Padre”.
Este es el misterio y el espíritu de la Navidad. La fascinación que ejerce sobre pequeños y grandes, sabios y menos sabios, ricos y pobres, sanos y enfermos, radica en ser el misterio del amor, de la entrega gratuita de Dios a los hombres. Amor divino que no pide sino ser recibido, y repagado con la moneda del amor al prójimo.
Para todos, ¡¡muy feliz Navidad!!