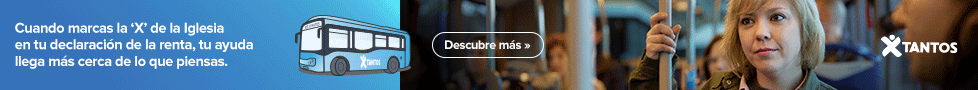El mes de noviembre es tradicionalmente conocido como mes de los difuntos. La liturgia de la Iglesia y el pueblo cristiano los tiene particularmente presentes en la celebración de la solemnidad de Todos los Santos, el día primero del mes, y en la memoria de todos los fieles difuntos, el sucesivo día dos.
En la primera de estas celebraciones honramos a la multitud de hombres y mujeres que, después de haber procurado vivir cristianamente en esta vida, han muerto “en el Señor”. En la fiesta de Todos los Santos veneramos a cuantos gozan ya para siempre de Dios y constituyen ese innumerable ejército de “santos ocultos”, aunque no son honrados como tales. Son “los santos de la puerta de al lado”, “la clase media de la santidad”, como los define la Exhortación Apostólica Alegraos y regocijaos, nn. 6-7)). “Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, dice el Papa Francisco: en los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante» (n. 7). Es la santidad que reconocemos quizás, con alegría, en nuestros padres y abuelos, en tantos conocidos, hombres y mujeres cristianos, con defectos e incluso pecados, pero que han llevado una vida cristiana practicando sencillamente las virtudes, haciendo el bien “sin sonar la trompeta”, soportando el peso de la cruz que el Señor ponía sobre sus espaldas, trabajando honradamente, siendo solidarios con sus vecinos y justos con todos, cumplidores de sus deberes para con Dios y para con los demás. Y que ahora gozan de Dios para siempre.
Los cristianos los honramos como hacen las naciones con los soldados desconocidos que han muerto en defensa de la patria. Los veneramos como a siervos buenos y fieles. E imploramos su protección mientras tratamos de imitar sus ejemplos, que nos resultan cercanos, como al alcance de nuestras débiles fuerzas.
En este mes llenamos de flores y de oraciones nuestros cementerios, avivando el recuerdo de familiares y amigos. Pedimos a Dios que los purifique de la huella dejada por sus pecados, para que puedan tomar parte en el banquete de las bodas del Cordero, para que puedan gozar de la felicidad eterna de Dios. Sí, obra santa y piadosa es orar por los difuntos para que sean absueltos de sus pecados (cfr. 2 Mac 12, 45-46). Por eso, la Iglesia enumera entre las obras de misericordia la oración por los vivos y los difuntos. Cuando se trata de los difuntos, el amor que debemos a todos, toma cuerpo en la oración como la mejor muestra de caridad para con ellos. Llamamos sufragiosa estas oraciones por nuestros hermanos difuntos. Con ellos abreviamos el tiempo de la purificación que necesitan para poder entrar en la gloria.
Son muy numerosos los testimonios que nos hablan de cómo la Iglesia, desde los primeros tiempos conservó piadosamente el recuerdo de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, convencida de que podía aliviar las penas de quienes esperan en el Purgatorio su paso al cielo. Esa convicción hizo que, también muy pronto, la oración por los difuntos tuviera un lugar propio en la celebración de la Eucaristía. Es lo que conocemos como memento de difuntos. Y muy pronto la convicción de que podemos interceder ante Dios por los que nos han precedido fue declarada como verdad de fe. Podemos pues ayudar a las almas que se disponen para entrar en el cielo. Las obras buenas que realizamos estando en gracia de Dios pueden ayudar a los difuntos; cuanto merecemos por ellas podemos aplicarlo en su favor: la Santa Misa, la Comunión, el Rosario, nuestro trabajo, los sufrimientos y contrariedades.
Seamos pues generosos con nuestros difuntos ofreciendo por ellos numerosos sufragios en este mes, de manera muy particular la Santa Misa, convencidos del valor infinito que posee a los ojos de Dios. Nada tan valioso y útil podemos hacer por ellos.