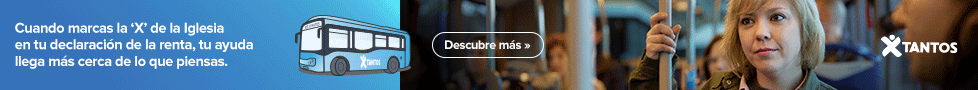Queridos diocesanos:
El pasado martes celebramos la solemnidad de San José, esposo de María, padre de Jesús según la ley, patrono de la Iglesia universal. Durante muchos siglos el pueblo cristiano no acabó de ver toda la relevancia que su figura, discreta y reservada, posee en la historia de la salvación. Santa Teresa de Jesús fue determinante a la hora de rescatar a nuestro Santo del ocultamiento a que se vio sometido en ese tiempo; desde entonces su vida y misión es contemplada de un modo nuevo.
Si bien la Escritura Santa califica de hombre “justo” a San José, no parece que sus paisanos y coetáneos lo tuvieran en la consideración que merece. Cuando en un determinado momento de su vida, Jesús regresa a su pueblo, Nazaret, la gente se sorprende ante la sabiduría de su discurso y el poder de sus acciones. La sorpresa parece subir de tono cuando cae en la cuenta de que Jesús es “el hijo del carpintero”, el hijo de José. No es, ciertamente un título de gloria. Se diría, más bien, que su humilde condición de “hijo del carpintero” pone sordina a su sabiduría y poder. En la carta a los Hebreos no se enumera al santo Patriarca entre los grandes personajes del Antiguo Testamento que son modelos de fe.
Pero la figura y la vida de San José encierran una enseñanza para todos los fieles cristianos. Cuando se identifica la santidad con una vida sellada por hechos y fenómenos extraordinarios, por virtudes consideradas heroicas por lo que tienen de excepcional y asombroso, de raro y sorprendente, es fácil sucumbir a la tentación de pensar que la santidad discurre por vías inaccesibles al común de los mortales; vías que no encontramos en nuestras propias vidas, corrientes, ordinarias, “comunes”, ajenas a lo deslumbrante o insólito. Y se insinúa el pensamiento de que, realmente, no todos estamos llamados a la santidad, por más que se hable de ello con frecuencia y de que lo proclame así el Magisterio solemne de la Iglesia. Poco a poco parece hacerse paso la idea de que la santidad es una quimera, una ilusión que haremos bien en abandonar cuanto antes, ya que, en definitiva, es sólo eso: un sueño, una vana imaginación.
Bien distintas aparecen las cosas si consideramos, en cambio, que una vida santa no es aquella marcada por lo extraordinario o lo raro; vida santa es, sencillamente, la de la persona cuya vida está presidida por la firme determinación de no poner obstáculos al proyecto de Dios, de aceptar su providencia, de obedecer en todo su voluntad amorosa de Padre. La vida santa es cuestión no tanto de un empeño humano en el que la dificultad se confunde con la virtud, como se ha dicho con frase acertada. La figura de José nos descubre lo equivocado de este pensamiento pues la vida corriente, ordinaria, “común” puede tener una relevancia moral extraordinaria. Es el amor lo que le da relieve y volumen. Como dijo San Juan Pablo II, “las vías de la santidad son múltiples y adaptadas a la vocación de cada uno” (Tertio millennio ineunte, n. 31). Cada uno es llamado a la santidad por su camino, como enseñó el Concilio Vaticano II y ha recordado el Papa Francisco (Gaudete et exultate, n. 11). Un camino definido por las circunstancias humanas de estado, profesión, familia, relaciones sociales: todas ellas forman el escenario de la santidad de cada uno, y constituyen el instrumento y materia de nuestra santificación. Es el entramado de ocupaciones y relaciones que forman la vida de cada uno lo que se ha de santificar; ahí nos espera cada día Dios Nuestro Señor.
Esta es la lección magistral que nos enseña San José: que la vida normal, ordinaria de cada uno, representa la materia que estamos llamados a santificar. Una tarea que está al alcance de todos y a la que todos somos llamados. Ahí, en la vida ordinaria, es donde debemos encontrarnos con el Señor y donde nos encontramos con los demás, pudiendo ser instrumentos para acercarlos a Dios.