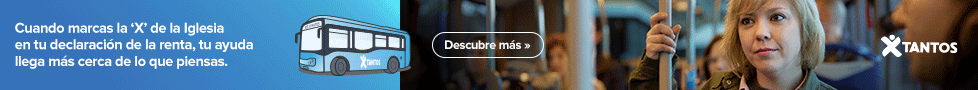Queridos hermanos:
El domingo de Ramos es el pórtico que da acceso a la Semana más santa del año. En ella celebramos los misterios centrales de nuestra fe: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. La piedad popular debe favorecer la contemplación de estos santos misterios con la exposición y la procesión con sus sagradas imágenes que ponen rostro a los personajes centrales en esta historia, particularmente al Señor Jesús y a su Ssma. Madre.
La liturgia de este domingo comienza con la festiva, alegre, bulliciosa, procesión de la borriquilla, que nos recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montando un sufrido y humilde animal de carga, vitoreado por la multitud que canta: “Hosanna al hijo de David”, y por los niños que, sin saberlo, proclaman la verdad de Cristo Rey, Hijo de Dios: “Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando ¡Hosanna en el cielo!”. Niños, ramos de olivo, canticos de alegría: entra en Jerusalén el Rey de la paz. Es Jesucristo quien va restablecer la paz entre Dios y los hombres, quienes por el pecado la habían roto desde los albores de la humanidad. Entra Jesús, humilde, apacible, en la ciudad santa. No acompañan a Jesús tropas de soldados victoriosos, orgullosos de sus triunfos en el campo de batalla; no se hace preceder de los soldaos derrotados encadenado y objetos de burla; no se muestran los tesoros y las armas arrebatadas al enemigo; no hay arcos de triunfo, solemnes, grandiosos, imponentes, encuadrando la figura del general victorioso. No, Jesús no celebra un triunfo al modo de los emperadores o de os generales romanos después de una victoriosa campaña militar que los exalta y engrandece hasta hacerles semejante a un Dios. No, hoy Domingo de Ramos las cosas son bien distintas. En Jesús se cumplen las palabras del profeta Zacarías: No temas, hija de Sión; he aquí que viene tu rey, sentado sobre un pollino de asna” (9, 9). El mismo Hijo de Dios entra humilde, apacible, como rey de paz, en aquella ciudad tan fácil a los bandos, los partidos, las facciones, las luchas intestinas. Buen ejemplo para nosotros, para quienes cualquier titulillo de nada es motivo de vanagloria y de orgullo, cuando no de ocasión de humillar a los demás, en vez de oportunidad para servir sencillamente a los demás. Como no recordar las palabras de Jesús: “El hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a s servir y dar la vida por muchos” (Mt 20, 28)
En estos días en que contemplamos escenas terribles de guerra, de destrucción, de dolor inconsolable de tantas personas, madres, esposas, niños, hombres jóvenes sacrificados en el terrible altar de la guerra, es bueno recordar que Dios es un Dios de paz, que Cristo es príncipe de la paz: “¡El es nuestra paz!”, dice san Pablo a los fieles de Éfeso (2, 14). Paz es lo que piden los ángeles para los hombres en la noche santa de Belén y la paz es el insustituible saludo del Resucitado a sus discípulos., y la paz sigue siendo su saludo en nuestras asambleas litúrgica: “La Paz sea con vosotros”. La paz que es un don de Dios.
Pero la liturgia de la Palabra de hoy concluye con la lectura de la Pasión del Señor. El precio de un don tan precioso como la paz es la muerte de Jesús. Si prevalece el egoísmo, la ambición de poder, el afán por someter y dominar a los demás, la paz se hace del todo imposible. La paz verdadera, no esa paz aparente, paz que nace del miedo, del equilibrio de poderes o de compromisos que se rompen a las primeras de cambio. Cristo nos reconcilia con Dios asumiendo sobre sí nuestros pecados, humillándose hasta el extremo, haciéndose siervo, servidor de los demás. Es la paz firme, segura, duradera, que nace del amor a los demás, de la convicción firme de que la guerra es irracional, del empeño por evitar las desigualdades insultantes, de la conciencia de que somos hermanos, hijos de Dios. Pero esta paz verdadera, perdurable, necesita raíces profundas. Necesita de una guerra bien distinta, aunque a primera vista parezca contradictorio; necesita de una guerra decidida contra lo que dentro de nosotros nos conduce al enfrentamiento a la lucha: “Caminad según el Espíritu, dice San Pablo y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne” (Gal 5, 16-17). Se suele decir que cohabitan dentro de nosotros un ángel bueno y uno malo, el bien y el mal, y entre ellos se da una lucha permanente. Cuando no se da esta lucha vence siempre el mal, lo fácil, lo cómodo. Pero entonces florecen las obras de la carne: enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades: es decir, el caldo de cultivo para la guerra. La paz en cambio descansa y se fortalece en la paciencia, la afabilidad, la humildad, la bondad, el dominio de uno mismo, la generosidad, el servicio: el amor. No hay otro camino para la paz. Cuando notemos que surgen en el corazón la rabia o el odio, la indiferencia o la dureza de corazón, traigamos a la memoria la figura de Cristo, rey de la paz, que entra en Jerusalén humilde y apacible, y pidámosle su gracia para imitarle. Seamos hombres y mujeres de paz, de concordia, de perdón en el reino de paz que Cristo preside. Amén.

Foto: Hermandad de San Juan Evangelista de Cuenca.