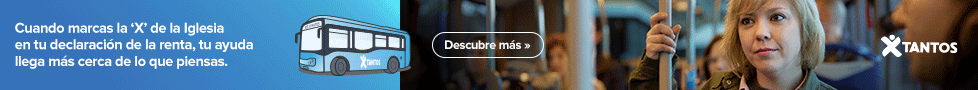En la mañana del Miércoles Santo, en la Catedral de Cuenca se ha celebrado la Misa Crismal. Una hermosa ceremonia presidida por el Sr. Obispo, Monseñor José María Yanguas y en la que se han reunido los sacerdotes de la Diócesis para renovar sus promesas sacerdotales reafirmando así su compromiso con Cristo y la Iglesia Universal.
Homilía del Sr. Obispo:
Queridos hermanos que conformáis la Iglesia, el santo pueblo de Dios: sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos. Celebramos la Misa Crismal, llamada así, como sabéis, porque en ella se bendicen los oleos de catecúmenos y enfermos y se consagra el santo Crisma, que tan íntima relación guarda con el nombre de nuestro Salvador: Cristo, el Ungido con el óleo de la salvación. Los discípulos y seguidores de Cristo somos también “ungidos”, otros Cristos. Llevamos su nombre, pero sobre todo somos “cristos”, sarmientos injertados en la vid que es el Señor, que participan de su vida divina y a quienes ha confiado su misión de enseñar y bautizar a todas las gentes. Todos somos “uno”, el cuerpo vivo de Cristo que lo tiene por Cabeza.
También la visión de esta sagrada asamblea nos hace presente que formamos un solo Pueblo, todos un solo y mismo pueblo, con distintas funciones o ministerios, pero con idéntico fin. Para eso nos ha elegido Dios, para que, como su pueblo santo, continuemos la obra de la redención, dejándonos santificar por el Señor y llenando de la verdad divina todas las realidades que son parte de este mundo: toda la vida social con sus leyes, sus estructuras, sus instituciones. EL Señor nos identifica con él para llevar a plenitud todo lo humano bueno y noble.
Somos un pueblo sacerdotal, porque la unción que recibimos en el Bautismo nos confiere el sacerdocio común, por el que podemos ofrecer a Dios nuestras vidas como un holocausto de suave olor, unido al de Cristo que da valor al nuestro. Ungidos, crismados, santificados en el Bautismo para entrar en la historia de la salvación como un elemento activo que colabora con Jesús para hacer esa historia sagrada. Ungidos, crismados con el sacramento de la Confirmación que nos da el temple de luchadores y vencedores en nuestra lucha interior por parecernos cada vez más a Cristo y por llevar adelante su misión.
Pueblo cristiano, cuerpo de Cristo, formado por hombres y mujeres santificados y enviados. Todos. Todo el Pueblo de Dios, todos los miembros del Cuerpo de Cristo, cada uno, con su misión propia dentro de este organismo sobrenatural, puesto al servicio de la redención. Pueblo de Dios responsable de que la Sangre del Cordero inmolado derramada por nosotros llegue a todos los hombres. La Iglesia es la comunidad de los convocados, de los llamados por Dios, que somos todos los hijos de Eva. Iglesia abierta, pues por todos ha sido Derramada la Sangre redentora y a todos está destinado el Pan que da la vida eterna. La Iglesia que es de Dios y está en sus manos, también está en las nuestras. Por eso pedimos al Señor que avive en cada uno la conciencia de que forma parte de un “nosotros”, de que no se puede vivir al margen de los demás; de que es responsabilidad de cada uno dejar que Dios nos santifique cada día más con la gracia de sus sacramentos; y de que somos actores corresponsables en una Iglesia viva, que va en busca de quien todavía está lejos.
La Iglesia es un pueblo sacerdotal, en el que todos sus miembros tenemos por el Bautismo el sacerdocio común que nos habilita para ofrecer el sacrifico de la propia vida unido al de Cristo; un pueblo, a la vez, en el que Jesús, el Señor, quiso que hubiera personas que hicieran presente su sacrificio, que lo actualizaran “impersonándolo”, es decir, siendo sacramentalmente el mismo Cristo y obrando en su mismo nombre. Por eso este pueblo sacerdotal, conmemora y celebra lleno de alegría la institución del sacerdocio ordenado o sacerdocio ministerial. Si el sacerdocio común o de todos los fieles es para servicio de la humanidad, el sacerdocio ordenado, el sacerdocio de los presbíteros es denominado con acierto sacerdocio ministerial, instituido para servir las cosas divinas a todos los hombres. Por eso, se nos pide que seamos expertos en las cosas de Dios, que tengamos experiencia de ellas: que hablemos de él como de alguien que lo escucha y lo trata en su oración de cada día; que intercedamos ante Dios pidiendo que perdone los pecados de su pueblo, experimentando nosotros mismo ese perdón en el sacramento de la Penitencia; que exhortemos a los fieles a vivir la caridad empeñándonos nosotros mismos en hacerla; que cultivemos la comunión y la paz, siendo nosotros mismos hombres de paz y de comunión. Los fieles, queridos hermanos sacerdotes, necesitan que se les anuncie la Palabra de Dios, piden que acojamos a todos como el buen Pastor, que les estemos cercanos, siempre de parte de los hombres, siempre uniendo los corazones nunca sembrando discordia; necesitan que les prediquemos la verdad sin recortes, que tengamos el coraje de contradecir el espíritu del mundo, que sepamos apreciar todo lo bueno que hay en sus corazones y que, a la vez, no tengamos miedo de corregirles con la mansedumbre del Maestro; que les sirvamos con humildad, sin imponernos, sin la pretensión de tener siempre razón; que podamos compartir sus penas y alegrías, que, sobre todo, les demos a Dios.
Queridos hermanos, verdaderos sacerdotes con el sacerdocio común de todos los fieles, os damos gracias y os pedimos vuestra comprensión, vuestro apoyo, vuestra compañía, vuestro fraterno afecto, vuestra colaboración tan generosa tantas veces; y os pedimos perdón por nuestras deficiencias, por nuestros pecados, sabiendo que Dios no nos ha llamado al sacerdocio ministerial porque seamos santos aunque lo deseemos muy sinceramente, ni tampoco porque seamos sabios, aunque nos gustaría serlo para vosotros, ni porque tengamos unas cualidades fuera de lo común, conscientes de nuestras pobrezas. Nos ha llamado el Señor nada más que por que así lo ha querido. Somos, como los Apóstoles, simples pescadores, personas conscientes de que el don del Señor les supera infinitamente y de que la misión que nos ha sido confiada sobrepasa infinitamente nuestras fuerzas. Pedid para que constatar esta realidad nos ayude a comprender mejor que lo que sostiene la Iglesia es la presencia en ella del Maestro no nuestro ingenio y nuestras pericias, que es ridículo predicarnos a nosotros mismos en vez de la Palabra de Dios, viva y cortante como una espada e doble filo; que nuestro el fin de cada uno no puede ser otro que el de serviros, como hizo Cristo Nuestro Señor. Servidores de la alegría, como, con expresión feliz, dijo el papa Benedicto.
Queridos hermanos, caminemos juntos, siendo ejemplo unos para otros, sosteniéndonos mutuamente en nuestra debilidad, alegres por ser el pueblo de la Nueva Alianza, gozosos de formar parte de la Iglesia, presente de modo misterioso en todos los siglos, que se extiende de oriente a occidentes, ungida y animada por el Espíritu Santo. Una Iglesia henchida de la esperanza que Dios nos da y que queremos comunicar a todos nuestros hermanos.
Termino con una muy cordial felicitación a todos los sacerdotes que hoy renovamos nuestros compromisos sacerdotales. Pido para que el Señor, a su vez, renueve su bendición para cada uno, y haga eficaces y fecundos sus trabajos pastorales. Que la Madre de Jesús, sumo sacerdote, vele con cuidados de madre por todos y cada uno de nosotros, para que seamos sacerdotes santos, para el bien del pueblo santo de Dios. Que así sea.