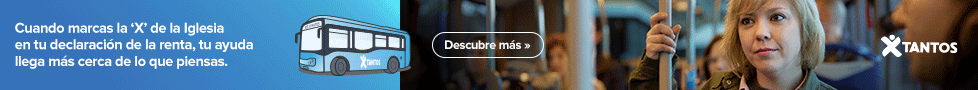Queridos David, sacerdotes concelebrantes, queridos padres, hermanas, familiares, amigos, queridos seminaristas, queridos fieles todos:
“¡He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará!”. Es el alegre anuncio del Adviento que hace saber que ha llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa. No nos hablará ya Dios a través de hombres como nosotros, los profetas; no nos gobernarán sabios reyes, que guían a su pueblo a la victoria; ni se servirá el Señor de hombres santos que realizarán sanaciones por su intercesión poderosa. ¡Nuestro Dios viene en persona y nos salvará! Es su designio amoroso: su misericordia para con nosotros es eterna; su palabra quedará grabada en nuestros corazones como ley firme e inmutable; nada ni nadie cancelará su alianza de amor perpetuo. ¡Viene en persona! Y nos hace sentir la fuerza de sus manos vigorosas, el calor de su amistad, la cercanía de su presencia. ¡Enmanuel!, Dios con nosotros.
Y nos salvará. Es invitación sin trampa a la confianza, pues su palabra es veraz; su voluntad, que es bien para todos, no sufre nunca quiebra; la fuerza de su brazo es indomable; ha cargado sobre sí todos nuestros males y los ha vencido, último de todos la muerte. ¡Viene en persona y nos salvará!”. Y la antífona del alleluia insiste: “Mirad, el rey viene, el Señor de la tierra, y él romperá el yugo de nuestra cautividad”. Invitación bien fundada a la esperanza, a la alegría, a la confianza. Avivémosla, seguros de la palabra de Jesús al centurión que le pide la curación de su siervo y que escucha la respuesta de Jesús: “Iré y lo curaré”. ¡Y de cuántos males necesitamos que nos cure el Señor!, también de los que parecen no tener remedio o curación posible. Viene en persona y nos salvará, anuncia el profeta Isaías: “Entonces, dice, se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa”. Repitamos estos días con la Iglesia las palabras de la liturgia: “¡Ven, Señor Jesús. Ven, no tardes!”.
En el Evangelio se nos habla de la gran curación que sólo puede llevar a cabo Jesús. “Hombre, le dice al paralítico que le han puesto delante descolgándolo de la azotea de la casa, tus pecados te son perdonados”. Esta acción de Jesús, va mucho más allá, de la curación de la parálisis que sufre aquel hombre. Alcanza lo más íntimo de su ser. Ojalá no perdamos la capacidad de asombrarnos cada día de las maravillas que Dios hace en nosotros, y fluya de continuo en nuestras almas la acción de gracias a Dios por los dones que nos hace.
Querido David, vas a recibir el sacramento del orden sagrado en su primer grado, el del diaconado. Es una nueva participación en el sacerdocio de Cristo después de la que recibiste en el Bautismo; por su importancia para la Iglesia particular exige ser celebrada con la mayor solemnidad posible. Como bien sabes, el diácono es ordenado ad ministerium no ad sacerdotium, para el servicio no para el sacerdocio. Para eso fueron elegidos los diáconos, tal como enseñan los Hechos de los Apóstoles: “En aquellos días al crecer el número de discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas”. Ante el problema surgido, los Doce convocan a la comunidad y dicen: “No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esa tarea” (6, 1-3). En este texto se nos revela el porqué, el para qué surgen en la Iglesia los diáconos, y las cualidades que deben adornarlos: hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, destinados no primariamente para el altar, sino para el servicio de los pobres, los necesitados, los menesterosos; para el servicio de Dios en los otros, podríamos decir.
Configurados con Cristo servidor por el sacramento del orden, los diáconos lo imitan sirviendo, pues el Señor no vino para ser servido sino para servir. El Catecismo de la Iglesia precisa bien sus funciones. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, dice, “asistir al Obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo en la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad”. (n. 1570). Que el servicio es la nota más característica del diácono lo pone de manifiesto la declaración de voluntades que hará David apenas finalice esta homilía. En respuesta a las preguntas que le haré, responderá expresando su deseo de consagrarse al servicio de la Iglesia, de desempeñar el ministerio de diácono con humildad y amor, de vivir el ministerio de la fe con alma limpia y de proclamarla de palabra y de obra según el Evangelio y la Tradición de la Iglesia.
Que el diácono tiene una particular vinculación con el Obispo en sus tareas de diaconía, lo pone de manifiesto el hecho de que es solo él quien impone las manos sobre la cabeza del ordenando, gesto que, con la oración consecratoria constituye la esencia de este sacramento.
La importancia que la predicación del Evangelio tiene entre las tareas del diácono se manifiesta con claridad en el rito de la entrega que se hace al candidato del libro de los Evangelios, una vez colocada sobre sus hombros la estola al modo diaconal, y después de que se ha revestido con la dalmática. En ese momento el Obispo le recuerda que ha sido constituido mensajero del Evangelio y le exhorta a convertirlo en fe viva, a enseñarlo después no como algo simplemente aprendido, sino como verdad que se desea hacer vida propia, y a ir por delante en el cumplimiento de lo que se enseña.
El candidato al diaconado, no casado, se compromete con la ordenación a abrazar el celibato sacerdotal y a observarlo de por vida como signo de entrega a Dios y a su pueblo, es decir, como signo de su amor a ellos. No es pues el hecho físico de mantenerse célibe lo que avalora el signo, sino el ser expresión, incentivo y, a la vez, manifestación visible del amor a Dios y a su pueblo santo. ¡Mantén vivo ese amor en la oración y en tu servicio, y el celibato te será yugo suave y aun amable, carga ligera!
Querido David, este es momento de sincera y gran alegría para esta Iglesia particular de Cuenca. Hemos invocado la intercesión de todos los santos que nos han precedido y que reinan ya con Cristo en la gloria. No te falta la oración de todos los presentes y de todo el pueblo cristiano, para que seas servidor bueno y fiel en el desempeño de tu ministerio diaconal. Que la Santísima Virgen, nuestra Señora de la Luz, y san Julián Obispo y Patrono de la diócesis, te sirvan como modelos, y te auxilien con su intercesión ante Dios nuestro Señor. Amén.
Fotos: Hermandad Sacramental de San Fernando.