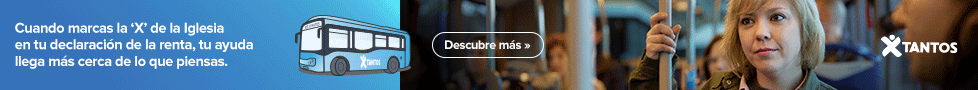Cuando Jesús purifica el espacio sagrado del templo de Jerusalén del uso que se daba a algunos de sus espacios, los judíos le preguntan por los signos que avalan su autoridad para proceder de ese modo. Jesús responde aludiendo a la gran señal que certificará su autoridad, el signo de que Dios está con él dando autoridad a sus gestos y palabras: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré” (Jn 2, 19). Los judíos ponen en duda sus palabras recordando que la construcción del templo de Jerusalén llevó la friolera de 46 años. Les resultaba del todo imposible que Jesús pudiera levantarlo en solo tres días. Pero el evangelista tiene buen cuidado de precisar que “él hablaba del templo de su cuerpo”. Un puñado de meses más tarde, la institución de la Eucaristía, memorial de su muerte y resurrección. Al día siguiente, la inmolación del Cordero sin mancha en la Cruz. Tres días después, al alba del primer día de la semana, que conoceremos para siempre como “día del Señor”, el anuncio gozoso de la Resurrección. Tiene lugar la gran señal anunciada. Como Pedro dirá más tarde al pueblo de Jerusalén: “Vosotros renegasteis del Santo y del Justo, y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello” (Hch 3, 14-15). Mataron al que libremente entregaba su propia vida, como grano de trigo que cae en la tierra y muere, y el Padre hizo de esa muerte principio inagotable de vida nueva.
Es el corazón mismo de la fe cristiana. El anuncio que llena al mundo de esperanza y que hemos de proclamar de continuo. ¡Cristo ha resucitado! ¡Celebremos la Pascua del Señor! La tarea de los cristianos no será otra que invitar a los hombres a entrar en ese misterio por la fe en Jesucristo, que predijo su resurrección a los tres días de su muerte, convirtiéndose así en ¡rey vencedor!
Jesús resucitó realmente. El que murió en la Cruz y yacía en el sepulcro cavado en la roca, ahora vive. Los ángeles preguntan a las santas mujeres: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?” (Lc 24, 5). Vive, aunque su vida no sea como la de antes, como la de todos los hombres, vida destinada a la muerte. Jesús vive de un modo nuevo y permanece para siempre. No es un espíritu, lleva las huellas de la pasión, se le puede tocar, come con los discípulos; pero su cuerpo es cuerpo glorioso; no está sometido al espacio y al tiempo; se hace presente donde y cuando quiere, como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, y es soberanamente libre de mostrarse como desea.
Con los dos discípulos, Pedro y Juan, hemos corrido al sepulcro para ver lo que ellos vieron: los lienzos por el suelo, “tendidos” dice el texto que hemos leído, apoyados como sobre dos puntos en el suelo. Y el sudario enrollado en un sitio aparte. Eso ven los apóstoles. Y lo que ven les sirve para ir más allá de lo que ven. Lo que ven los lleva a la fe: “vio y creyó”, dice el texto refiriéndose a Juan. Como en una secuencia de hechos en los que uno lleva de la mano al otro. “Vio y creyó”. Una secuencia, sin embargo, que no es fruto de la lógica humana, sino de la gracia de Dos, del Espíritu que mueve suave pero eficazmente a ir más allá de lo que los sentidos nos dicen y nos conduce a la fe. Es ahora, a la luz de la fe en Resurrección del crucificado cuando la vida y las palabras de Jesús adquieren un sentido pleno.
Cristo vive, vive en su Iglesia, en los sacramentos, en su palabra, en su liturgia, especialmente vive en la Eucaristía. Está presente en toda su actividad. Cristo vive también en el cristiano: “El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él” (Jn. 14, 23). Vive en el alma en gracia, verdaderamente.
“Celebremos la Pascua”, nos invita el Apóstol. Celebrémosla no con levadura vieja, de corrupción y maldad, “sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad” (1 Co5, 8). Pan no adulterado, así debe ser la vida nueva inaugurada con la Resurrección del Señor. Vida no adulterada, vida cristiana, vida de Cristo, sin alterar, sin añadirle nada que le sea extraño o ajeno, verdadera vida cristiana, sincera, auténtica, no falseada por el pecado. A eso nos invita hoy la Iglesia. Vivamos la vida del Resucitado, que es la vid en la que hemos sido injertados y que nos proporciona su Vida. Su existencia trascurrió haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, como dice el texto sagrado. Ese debe ser nuestro modo de vivir y esa debe ser nuestra tarea, pues somos otros “cristos”, el mismo Cristo. Es cierto que dejamos tanto que desear, a pesar de nuestros buenos deseos, nuestra voluntad bienintencionada. Pero la conciencia de nuestras debilidades y pecados no debe desanimarnos; la tarea, la misión de hacer presente a Cristo entre los hombres no es invención nuestra, no es fruto de una decisión personal; es un mandato del Señor y Él nos dará su gracia para cumplirlo. Al final, se trata de vivir en una profunda actitud de amor, de obediencia al Padre, y de entrega y servicio,humilde y sacrificado, a los demás.
Me vienen a la cabeza unas palabras de Benedicto XVI: “Allí donde la fe se convierte en la fuerza que tira de la persona, donde ésta se confía plenamente a Dios, la fe deviene amor” J. Ratzinger, Obras completas XII, p. 770); cuando Cristo habita en el alma por la fe, prende también su amor; y si la fe se degrada, este se enfría y va cediendo lugar al egoísmo que se encierra en sí mismo y se despreocupa de los demás.
Que la fe de las santas mujeres y de los apóstoles brille siempre en nuestras vidas y nos encienda en amor a Dios y a los hermanos. Que así sea.
FOTOGRAFÍAS: Catedral de Cuenca.