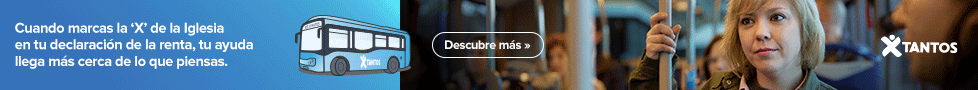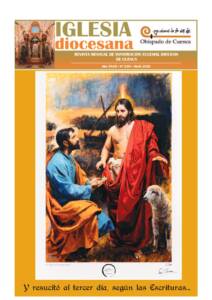Queridos sacerdotes concelebrantes, autoridades , fieles todos:
En el salmo que hemos cantado en respuesta de fe a la primera de las lecturas, Dios llama dichoso al que reparte limosna a los pobres. La Iglesia aplica esas palabras a nuestro santo Patrono, Julián de Cuenca. Lo conocemos y veneramos como aquel que repartía limosna a los pobres: santo limosnero, fue verdaderamente padre de los pobres. Así aparece en las que podríamos llamar primeras biografías de nuestro santo Patrono. “Todas las rentas del obispado, se dice, gastava en limosnas y obras pías y se mantenía de hazer cestillas, las quales llevaba a vender un su criado, y del precio dellas gastava (sic) para sus necesidades”.
La primera lectura nos enseña cuáles son las obras santas del hombre auténticamente religioso. Son obras, ejercicio de justicia misericordia: no condenar a nadie injustamente, partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres que no tienen techo, partir el pan con el hambriento, evitar el gesto amenazador y la maledicencia. Quien se ejercita en estas obras de justicia y de misericordia es grato a Dios y escuchará palabras de bendición. “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo” (Mt 25, 34), dirá Jesús en el así llamado sermón escatológico, refiriéndose a los que han practicado en este mundo las obras de misericordia.
Son estas obras las que más fácilmente y sin dar lugar a equívocos, identifican al cristiano. “Son como el carnet de identidad del cristiano”, ha recordado el Papa recientemente (Exhortación Apostólica Alegraos y regocijaos, n. 63). Y ha insistido: “¿Cómo se hace para llegar a ser buen cristiano? La respuesta es sencilla, según Francisco: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas” (ibídem). “El carnet de identidad del cristiano”. Son palabras que nos interpelan y nos invitan a hacer un serio examen y a cambiar nuestra mentalidad: las prácticas piadosas, cuando son realizadas por un corazón frío, endurecido, cerrado a las necesidades del prójimo, no agradan a Dios; alimentan sólo la vana presunción de creernos justos y santos, ocultando el verdadero estado de debilidad y enfermedad de nuestras almas. El profeta Isaías lo enseña con rotunda claridad como acabamos de oír. Lo importante es no estar encerrados en nosotros mismos por el egoísmo, sino dejar que Dios habite en nuestros corazones y que la caridad que ha puesto en ellos abrace y socorra al necesitado de bienes corporales y espirituales.
La segunda lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de los cuidados que el Apóstol Pablo tuvo en su vida de las personas necesitadas. A nadie, dice, le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados” (20,35). Seguro que estas palabras del Apóstol evocan inmediatamente en todos la figura de nuestro santo Padrón, retirado en el lugar llamado El Tranquilo, confeccionando las cestillas que luego vendía, distribuyendo lo recabado entre los pobres. Que su ejemplo estimule en todos nosotros la generosidad. Que aprendamos a separar de lo nuestro aquello que otros necesitan, que evitemos los gastos innecesarios, los lujos que pueden herir a los más pobres, lo caprichos que mueven a adquirir bienes que pronto se revelan inútiles, no digamos nada los gastos que sólo satisfacen la vanidad y excitan la soberbia.
La fiesta de San Julián nos invita a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, impostado frecuentemente sobre modelos consumísticos, superficiales y egoístas, que desconocen cuál es el verdadero bien del hombre y cuál su destino personal y el de los bienes que posee. Muchos si no todos estremos de acuerdo con el Papa cuando nos dice que la cultura del bienestar y del placer “nos anestesia” (Exhort. Apost. Evangelii gaudium, 54), adormenta e inhibe nuestros anhelos más humanos, y nos hace entrar en una trepidante carrera, creadora de inquietudes, para eliminar las necesidades que nosotros mismos nos creamos e incrementamos continuamente y que producen sentimientos de ansia y de permanente insatisfacción ante un mercado que nos ofrece continuamente cosas nuevas que despiertan sin pausa anhelos y deseos nuevos que nunca podremos satisfacer plenamente (cfr.ibídem).
Lo que está en juego es la afirmación o negación de la primacía del ser humano sobre las cosas. Se puede llegar a olvidar que el hombre vale por lo que es, no por lo que tiene; entonces la fe en Jesucristo, Redentor y Salvador, queda debilitada y puede morir por asfixia. Deslumbrados y atraídos por las cosas, por los objetos y bienes que nosotros mismos creamos, podemos olvidar cuáles son nuestras verdaderas pobrezas, nuestras carencias esenciales, “estructurales”, nuestro verdadero mal. Si esto llegara a ocurrir, nuestra fe, repito, se desvirtuaría: no entenderíamos el porqué de la Encarnación del Hijo de Dios, ni creeríamos en serio en su promesa de salvación. La fe en el Dios que salva, tan presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya no estaría en el centro de nuestra fe, liberadora, alegre, confiada. En el centro estaría, como ocurre en la vida de algunos cristianos, las cosas que tenemos que hacer, los mandamientos que nos oprimen, un yugo, un fardo insoportable que debemos sufrir y llevar, y del que, en el fondo, deseamos vernos libres. Dios ya no es el que libera, el Dios de la vida, que alegra nuestra existencia y hace de ella una perenne juventud. Y la auténtica vida cristiana corre el serio peligro de verse sustituida por “formas exteriores de tradiciones” y devociones, ricas de sentimentalismo, pero escasas del calor y el vigor de la fe, capaz de cambiar y mejorar las personas y la sociedad
Hace falta fortaleza y reciedumbre, “personalidad” podríamos decir, para no dejarse avasallar por la cultura hedonista del bienestar que amenaza con convertirse en un nuevo y engañoso becerro de oro. Pero los dioses falsos no salvan, no liberan al hombre de su pobreza y debilidad radical. Es necesario zafarse del dominio, de la tiranía y de la idolatría del dinero y de los bienes de consumo que se hace cada vez más pesada y opresora. Estamos en las antípodas del modelo de vida de San Julián: del fruto de su humilde trabajo gastaba para sus necesidades, escasas y sencillas, y para atender a los pobres.
Nuestro Patrono nos enseña la virtud de la templanza, virtud cardinal con la prudencia, la justicia y la fortaleza, necesarias para edificar una vida y una sociedad genuinamente humanas. Se trata de una arraigada disposición del alma que nos hace señores de las cosas: disponemos, nos servimos de ellas. Como hay una discreción en la forma de ser de las personas que llamamos modestia, también la hay en el uso de las cosas materiales; la llamamos templanza, austeridad, que impide que nos rodeemos de cosas inútiles; evita que nos convirtamos en compra-adictos. Con el desprendimiento y la generosidad, la templanza y austeridad forman un conjunto de virtudes que evitan el exceso en el uso de los bienes. San Julián nos recuerde algo sencillo, elemental en la vida cristiana: que el fin de la vida humana, que la existencia lograda y feliz no consiste en disponer de un número casi infinito de cosas. Amén.