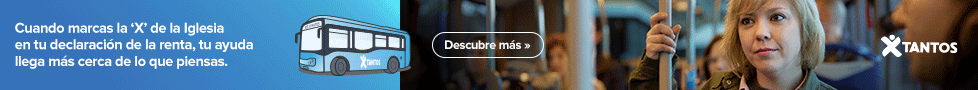Queridos hermanos:
Con el así llamado domingo in albis “acaba” el día litúrgico de Pascua de Resurrección, que se extiende temporalmente a lo largo de la semana que sigue a la gran fiesta. A los neófitos que habían recibido el Bautismo en la Vigilia Pascual, se les imponía en ese momento una vestidura blanca que llevarían durante los días siguientes en señal de la nueva vida que habían iniciado al recibir el sacramento. Hoy deponían la vestidura blanca,
La primera lectura que hemos escuchado, tomada de los Hechos de los Apóstoles, el libro que nos cuenta los primeros pasos de la vida de la Iglesia, hace una fotografía de la vida de la Iglesia naciente, subrayando algunos de sus rasgos constitutivos. La Iglesia de Nuestro Señor, la comunidad de los que Él ha llamado, el nuevo pueblo de Dios tiene un ADN muy concreto que la identifica: es una Iglesia que persevera, constante, en la doctrina de los apóstoles, en la escucha de la Palabra de Dios. Es, pues, una Iglesia que escucha, oyente, que recibe; no inventa o crea, el don de la fe. Es una Iglesia que se mantiene en la fe recibida. En segundo lugar, es una Iglesia que permanece unida en comunión de fe, de amor y de esperanza: solo unida puede crecer y permanecer viva. Es, además, una Iglesia que persevera en la fracción del pan, porque vive de la Eucaristía, fuente de la que recibe su vida, y sin la cual todo en ella, antes o después, se agostaría y perdería lozanía y frescura, atracción y belleza. La Iglesia de Cristo es, en fin, una comunidad que ora, que sabe que sin Él no puede nada, que no olvida que todo es gracia que precede, acompaña y sigue a su acción; que debe contar con ella mucho más que con las propias, escasas, fuerzas. Cualquier comunidad cristiana debe presentar estas características, estas notas, para que se pueda decir con verdad que en ella está presente la Iglesia de Cristo.
En la segunda lectura escuchamos la acción de gracias de Pedro y de toda la Iglesia por el Bautismo que nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha consolado y robustecido con una esperanza viva: la herencia incorruptible que nos está reservada en el cielo. San Pedro nos recuerda el verdadero e inconmovible motivo de nuestra alegría: que somos hijos de Dios que tienen la casa del Padre celestial como el hogar donde un día habitaremos. Alegría que no puede cancelar el hecho de que tengamos que sufrir aquí en pruebas diversas. Lejos de eliminar nuestra esperanza y alegría sirven para contrastarlas, para acrisolarlas, para hacerla más puras y fuertes.
En el Evangelio hemos contemplado una vez más la bellísima e impresionante escena de las dudas del apóstol Tomas. Se ha apartado de los demás apóstoles, no está con ellos, y se muestra un tanto altanero, excesivamente seguro de sí mismo, con cierto aire de superioridad; “sois, parece decir, unos crédulos un tanto fanáticos; decís que habéis visto al Señor. Pues yo no lo creo si no veo la señal de los clavos en sus manos y no meto mis dedos en el agujero de los clavos y el puño en su costado”. ¡Que tosca la actitud de Tomás!; ¡qué ridícula su postura!; con un razonamiento pretendidamente científico niega la evidencia (“Hemos visto al Señor”, le dicen). Cuántas veces se repite la escena: yo ˗oímos aquí y allí˗, si no veo, y toco, si no mido y calculo; si lo que me dices no es resultado del empleo de un método científico, no lo creo. ¡Pero la fe no es un fenómeno como los demás!; la fe tiene, por así decir, su propio método; su objeto no es algo mensurable. ¡Estamos en otra realidad! Aquí cuentan otros argumentos y otras pruebas. ¡La fe se apoya en Dios! No es cuestión de tubos de ensayo o de mediciones exactas, de repeticiones de pruebas, de hipótesis verificadas. Es algo más personal, más endeble por un lado (a causa de la pobre razón humana) y más seguro por otro. Porque el fundamento de nuestra fe es la palabra del que es santo y veraz (cf. Ap 3, 7), de aquel que no puede engañarse ni engañarnos, de aquel que nos ama de tal manera que es incapaz de engaño. ¡Es otro el padre de la mentira! (cf. Jn 8, 44), el maestro del embuste y de la falsedad. Repitamos hoy al Señor: Creo en Ti, creo en tu palabra, me fío enteramente porque eres la misma verdad (cf. Jn 14, 6) y me amas infinitamente (cf. 1 Jn 3,18). Así podremos escuchar las palabras de Jesús que declara bienaventurados a quienes creen en Él sin necesidad de haber visto antes.
Que la Madre de Dios nos acompañe en este tiempo de Pascua, ella que es la Madre de los creyentes, modelo de la Iglesia, Madre de la esperanza y del amor más hermoso, Madre de la divina misericordia, Abogada nuestra. Amén.