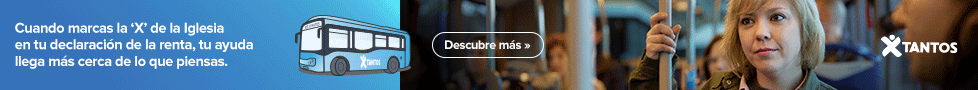Queridos hermanos:
Con la venida de los Magos de Oriente, sabios o reyes según las diversas tradiciones, se cumple lo que anuncia el salmo con el que la Iglesia hace eco a la primera de las lecturas que hoy nos propone la liturgia: “Se postrarán ante ti, Señor todos los pueblos de la tierra”. La noticia del gran acontecimiento de la Natividad del Señor alcanza hoy a todas las gentes, a todos los pueblos, representados en estos sabios que vienen de Oriente. Se había anunciado a los pastores, al pueblo de Israel; su pregón llega hoy también a los hombres que habitan los confines del mundo, es decir, a todos los hombres. Así, en la primera lectura, hemos escuchado al profeta Isaías que invita a Jerusalén, a todo el pueblo judío, a alzarse, a levantarse, jubiloso, porque llega a ella la luz, la gloria de su Señor; y, a la vez, le insta a que extienda su mirada más allá de sus murallas y contemple las multitudes que vienen de lejos trayendo tributos de oro, incienso y mirra -lo mejor de sus pueblos y culturas-, proclamando las alabanzas del Señor, que viene no a destruir sino a dar plenitud. Por eso dice San León Magno: “Que todos los pueblos vengan a incorporarse a la familia de los patriarcas, y que los hijos de la promesa reciban la bendición de la descendencia de Abrahán… Que todas las naciones, en las personas de los tres Magos adoren al autor del universo, y que Dios sea conocido, no ya solo en Judea, sino también en el mundo entero”.
El brazo del Señor, su poder, su señorío se extiende a todos los pueblos; su salvación no queda reservada a unos pocos, a un único pueblo, sino que está destinada a todos, sin exclusión de nadie; sobre todos amanece la luz del Señor, su gloria ilumina a todas las gentes. La misericordia del Señor no tiene fronteras, abraza a todos. En la Navidad se alumbra una nueva humanidad, aquella a la que se ha unido, con la que se ha identificado Dios, hecho hombre como nosotros. La misma luz, el mismo perdón, la misma gracia, el mismo destino para todos por igual. Por nosotros, los hombres, bajo del cielo; por todos nosotros se hizo hombre, para la salvación de todos. Formamos el único pueblo de los redimidos, al que toda la humanidad está convocada. Es la alegría de la Epifanía, de la manifestación del designio de Dios a todos los pueblos. Todos llamados, escogidos, destinados a la salvación. Lo dice el Apóstol, consciente de la alegre novedad que recuerda a los cristianos de Éfeso. Ha sido encargado por Dios para dar a conocer el misterio, oculto durante los tiempos pasados, y revelado ahora por el Espíritu y sus santos apóstoles y profetas, a saber: “Que también los gentiles (los no pertenecientes al Israel de la carne) son coherederos del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, por el Evangelio”, por la fe en la Palabra, por la fe en la Encarnación del Hijo de Dios, por la fe en el Señor Jesús. Por eso dice San León, en el mismo sermón de la Epifanía del Señor, “Celebremos con gozo espiritual el día que es el de nuestras primicias, y aquel en que comenzó la salvación de los paganos”.
Aquellos hombres sabios eran “buscadores”; se hacían preguntas sin hallar la respuesta; preguntaban porque no se satisfacían con las respuestas al uso, con las soluciones a los grandes temas que les ofrecía la ciencia del tiempo, la sabiduría de sus religiones, las opiniones de los sabios, los pareceres de la gente. Buscaban la verdad que redime, la verdad que pone punto final y definitivo a la búsqueda, a la inquietud de la inteligencia, a los anhelos del corazón. Buscaban sin desanimarse, sin querer ocultar su inquietud en el ruido y el aturdimiento de la fiesta, o en el desorden que crean e imponen las pasiones. ¡Buscadores de la verdad! Como dijo en una ocasión el llorado Papa Benedicto: la fe cristiana no ha de ser vista en continuidad con las religiones anteriores, sino más bien con la filosofía, con el amor a la verdad, con la búsqueda sincera, humilde, tenaz de la verdad, del Logos del que está llena la tierra.
El inicio de la respuesta a las preguntas que se hacían los Magos fue la estrella que vieron y siguieron. Que fue una primera respuesta lo pone de manifiesto el hecho de que al llegar a Jerusalén preguntan a Herodes por el Rey de los judíos, a quien desean adorar. Quizás habían oído hablar de las esperanzas mesiánicas de Israel que algunos consideran próximas a cumplirse. No sabemos por qué unieron el signo de la estrella con la realidad del Rey de los judíos. Pero vencieron obstáculos y superaron dificultades en su seguimiento de la estrella. Alguno les preguntaría si acaso habían perdido el juicio. Otros, sin más, harían mofa de aquellos sabios extraños, siempre un poco estrafalarios; no faltaría quien supondría interesadas finalidades en su proceder… Ellos se echaron a la espalda juicios torcidos, suposiciones injustas, burlas mezquinas… y siguieron la estrella. Hasta que se detuvo “encima de donde estaba el niño”. Todas las preguntas, todos los anhelos y deseos, todas las inquietudes nobles, todas las luces, las débiles estrellas que brillan en el alma, se calman o desaparecen al encontrar respuesta en Jesús, en Dios hecho hombre.
Y los Magos se llenaron entonces de una gran alegría, de una alegría “inmensa”, sin medida, dice el texto. Al don de la alegría de encontrar a Jesús, con María, su madre, respondieron los Magos adorándolo y poniendo a sus pies cuanto tenían. No hay otra manera digna de corresponder a la gracia de la llamada visibilizada en la estrella. Ante el Dios que se hace un niño y se nos entrega, no cabe sino la respuesta de la fe que se postra y entrega todo cuanto posee. Ante un Dios que “se pone a disposición nuestra” no hay más respuesta apropiada que la de “ponerse a disposición suya”, una disponibilidad que queremos sea sin límites a pesar de nuestra fragilidad. No podemos responder, de intento, mezquinamente, a la llamada que Dios nos hace, por más que sepamos que, muy a pesar nuestro, la respuesta será imperfecta, pobre, deficiente. La llamada de Dios no siempre será una voz inequívoca, un signo que no admite interpretaciones erróneas ni lecturas falsas. Pero una vez percibida con la suficiente claridad, solo una palabra es admisible: correspondencia, sin parar mientes en posibles trabas y dificultades.
Pidamos al Señor por intercesión de su Madre María y de San José, la sabiduría para saber discernir, como los Magos, las señales del cielo, y la valentía y decisión para seguir la llamada de Dios, la propia vocación. Amén.