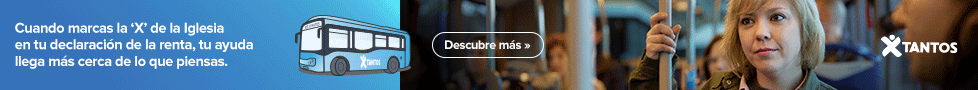Queridos Hermanos de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad del Puente y de Nuestra Señora de la Soledad (vulgo San Agustín), que celebráis conjuntamente en esta Santa Catedral Basílica vuestros solemnes cultos al coincidir en domingo la Fiesta de los Dolores de la Virgen.
La fiesta de hoy sucede a la de la Exaltación de la Santa Cruz: Cristo en lo alto del madero, entregando su vida para el perdón de los pecados de los hombres. Sin comprender algo de los dolores de Cristo que sufre por las miserias humanas, sería inútil considerar los dolores de María. Solo la luz del sol permite entender la luz de María, que no es sino reflejo de aquella. La figura de la Virgen, la hondura de sus misterios, se explica a la luz del misterio de Jesús, Dios y hombre verdadero.
Hemos leído unas palabras de la Carta a los Hebreos que resultan un tanto misteriosas. Se dice en dicha Carta que Cristo, en los días de su vida mortal, presentó a gritos y con lágrimas, presentó oraciones al Padre, al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Oración de Cristo al Padre, intensa, vibrante, “a gritos y con lágrimas”, oración de todo su ser; con un objeto bien concreto: ser salvado de la muerte. Ello concuerda con lo que leemos en el Evangelio en la escena de la oración de Jesús en el huerto cuando en un momento de angustia que le hace sudar gotas de sangre que caen hasta el suelo, reza intensamente: “Padre, si quieres, si es tu voluntad, aparta de mí este et amargo cáliz”. Un Cristo que parece abatido, derrotado, que revela su frágil humanidad. Pero que es escuchado por su Padre, que al final lo salva de la muerte mediante su resurrección. Aparentemente vencido por el pecado y la muerte que es su fruto más cruel, Cristo resucitará victorioso del sepulcro. Victoria sí, pero a costa de un sufrimiento y humillaciones infinitas. Una victoria lograda por su piedad filial, por su amor al Padre, amor que se traduce en la obediencia de Jesús a su voluntad (consummatum est, dirá sobre la Cruz); Cristo obediente hasta la muerte de Cruz; ¡qué verdaderas resuenan las palabras de Dan Juan en su primera Carta (5, 3): “En esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus mandamientos”). La obediencia sufriente de Jesús lo ha constituido “para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna”.
A la luz de ese Cristo obediente hasta la muerte que, por su amor obediente al Padre, es causa de salvación eterna, contemplamos en su plena verdad el misterio de María, el dolor de su alma traspasada por una espada. Misterio magníficamente expresado en el poema medieval que incicia con las palabras Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa, junto a la Cruz estaba envuelta en lágrimas la madre transida de dolor. Junto a la Cruz, con su Hijo, participando en el dolor de su muerte redentora esta la Virgen, su Madre. Dolor indescriptible de una mujer única, madre du un Hijo único.
María junto a la Cruz de su Hijo, una sola escena con dos personajes sobre un fondo terriblemente obscuro: los pecados de los hombres de todos los tiempos, causa de los sufrimientos de Jesús y de María. Los pecados de cada uno y los de todos. Si no se quiere ser insufriblemente banal, no se puede obviar la intervención en la escena deeste tercer personaje sin rostro, el pecado de los hombres. Los dolores de Cristo y de María en la Crucifixión no tienen sentido ni explicación sin ese trasfondo: “Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por nuestros pecados” (1P 3, 18), afirma san Pedro. Asistimos en nuestros días a un tentativo de disimular el pecado, de ocultarlo, de negarlo, de ridiculizarlo, de explicarlo con razones fútiles, inconsistentes, o de no hablar de él, de no pronunciar siquiera esa palabra, en una suerte de damnatio memoriae (condena de la memoria) como la practicada por griegos y romanos, de actualidad también en nuestros días (lo que no se nombra no ha existido o no existe). Pero los pecados existen, cometemos pecados, y admitirlo no es sinónimo de pesimismo, de ánimo negativo, de catastrofismo o derrotismo; admitir su existencia no significa desconocer cuanto de bueno, positivo y estimulante hay en el mundo. Pecados cometemos. San Pablo recuerda a los Gálatas: “Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, envidia, cólera ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosa por el estilo”. A eta retahíla de malas obras, de pecados, se puede sumar la que presenta el capítulo 1 de la carta a los Romanos, enumeración que va precedida de unas palabras que dan razón del pecado: “Y como no juzgaron conveniente prestar reconocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene”. Y concluye san Pablo con palabras que suenan a amenaza, pero en realidad no son sino la declaración de una verdad que escuerce: “los que hacen esas cosas, dice, son digno de muerte, no solo las practican, sino que incluso aprueban a los que las hacen”.
Seguro que ahora se entiende lo que significan los dolores de Cristo en la Cruz y de su madre María, sufridos para redimirnos de la muerte que merecen nuestros pecados. Los sufrimientos y la muerte de Cristo en la Cruz son la espada de que habla el anciano Simeón, que habría de traspasar el alma de María.
Frente a la realidad de nuestros pecados cabe negarlos en actitud obcecada o, por el contrario, reconocerlos, arrepentirnos y confesarlos para recibir el perdón. Caben, pues, las dos actitudes de los crucificados con Jesús en el Calvario: uno lo insultaba, el otro reconoció su pecado y pidió humildemente: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”. La respuesta del Señor al ladrón arrepentido no pudo ser más esperanzadora: “En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso”. Es el premio de la humildad del buen ladrón: Cuando los hombres reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y los confesamos humildemente, Cristo los toma sobre sí y los borra con su sangre.
A la Virgen en su advocación de los Dolores, de las Angustias, de la Soledad, como la invocáis piadosamente en vuestras Hermandades de de la Soledad del Puente y de la Soledad de San Agustín, nos dirigimos en oración, sirviéndonos de las palabras del Stabat Mater dolorosa: “Hazme contigo llorar/ y de veras lastimar/ de sus penas mientras vivo/ porque acompañar deseo/ en la cruz donde le veo/ tu corazón compasivo./ Haz que su cruz me enamore/ y que en ella viva y more/ de mi fe y amor indicio;/ porque me inflame y encienda/ y contigo me defienda / en el día del juicio. Amén.